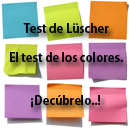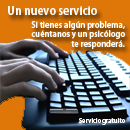| Síguenos en: |
|---|
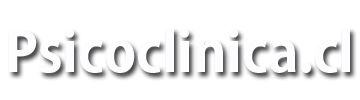
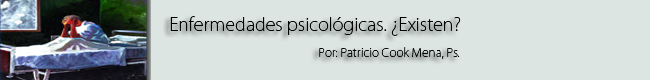
La tipificación de "enfermedad" está epistemológicamente ligada a las ciencias naturales, o biologisistas; a una concepción de una ciencia empírica, descriptiva, en la que si se reunen una cierta cantidad de sintomas, previamente estudiados, clasificados y establecidos, sufres o padeces una enfermedad. Esto se aplica muy bien en la medicina común, que ha desarrollado toda una industria farmacéutica y de procedimientos exitosa que logra "mejorar" a las personas.
Pero qué pasa con las llamadas enfermedades psicológicas. La psiquiatría es el área de la medicina que se ha encargado, con el mismo modelo, de clasificar y establecer cuáles son los transtornos o enfermedades, sus síntomas y tratamientos (DSM IV y CIE10), pero al parecer sin el esperado éxito que se encuentra en la medicina de enfermedades comunes cuando por ejemplo, te diagnostican una infección.
Pareciera ser que la mente, la psiquis, funciona de una manera totalmente distinta a como funciona el resto del cuerpo. Pareciera que el modelo se nos queda corto a la hora de explicar los cambios bioquímicos que ocurren cuando una persona por ejemplo está en un estado depresivo.
La complejidad del funcionamiento de la mente, y más aún, la complejidad del funcionamiento de una persona ya no se puede mirar desde fuera en una relación sujeto-objeto, y menos aún al tratar de "aprehender" los procesos que le suceden a una persona diagnosticada como "enferma".
Al tratar de explicar la complejidad del "qué nos sucede" nos remitimos al estudio de lo que los teóricos cognitivistas y posracionalista (Guidano, Bruner, Maturana y otros), han denominado la "narrativa". Toda persona tiene una narrativa personal y única, que es la explicación que nos damos de las cosas que nos suceden, de aquello que vivimos diariamente (emociones y persepciones), configurando el sí mismo, es decir la continuidad de quien soy.
La narrativa personal tiene una coherencia, una manera única y especial de explicarnos lo que nos sucede y es siempre la misma, es decir capturamos afectivamente de la misma manera nuestra interacción con el medio, así por ejemplo, una persona que tiene un estilo afectivo depresivo, capturará todo lo que le pase desde ese punto de vista: "siempre es lo mismo, no hay nada nuevo, hay que seguir trabajando porque la vida es asi", etc.
No exiten estilos afectivos mejores o peores, es como aprendimos a explicanos las cosas que nos suceden y siempre se logra el equilibrio, que nos permite funcionar en sociedad. Es decir nos adaptamos.
¿Qué nos sucede entonces cuando "nos enfermamos"? Como se mencionó anteriormente, tenemos una narrativa personal que nos da un sentido unitario. Esta narrativa es coherente, tiene un principio, un desarrollo y un fin que es la muerte de la persona. Es como si fuera una película.
Así la narrativa se va construyendo durante toda la vida y tiene algunos algunos trazos anticipatorios, en el sentido de que como capturamos todo de la misma manera, sabemos o anticipamos qué sucederá más adelante, siendo capaces de proyectarnos a futuro. Pero, cuando en esta historia o narrativa sucede algo que no somos capaces de anticipar y de elaborar, o bien, la explicación que nos damos no está en sintonía con cómo nos sentimos con lo sucedido, de alguna manera, se quiebra esta coherencia y generamos síntomas.
Así entonces, lo que nos sucede cuando se quiebra el equilibrio de nuestra narrativa, no es que nos enfermemos y debamos medicarnos para atacar los síntomas, que es lo hace la psiquiatría con las drogas, (reestablecer el equilibrio bioquímico), lo que nos sucede es que nuestra coherencia, el sí mismo ya no encontró coherencia y la trama, la historia de esta película, no está completa.
Entonces no hay enfermedad en el sentido biológico, lo que hay es una incoherencia en el sentido de la coherencia interna, en la explicación de ese algo que nos perturbó en un momento de nuestra vida.
Estas incoherencias en la explicación son las que nos generan síntomas, como pueden ser: los trastornos del ánimo, las crisis de pánico, las alucinaciones, etc y que nos dan cuenta de que algo no está bien y que debemos integrar.
En este sentido el tratamiento no es medicantoso, ya que los medicamentos solo reestablecerían el equilibrio bioquímico momentaneamente, con una serie efectos colaterales indeseados. Al respecto no existe ningún estudio que avale al tratamiento farmacológico como remisor total y permamente de la llamada "enfermedad".
El tratamiento entonces, es siempre explicativo, y se buscará que la persona re elabore lo sucedido de manera que encuentre coherencia en su narrativa personal, en lo que le da sentido. Para esto el psicólogo trabajará con la persona, para que ella misma pueda descubrir como procesa las cosas que le pasan y logre recontruir el sentido.
Esto no es mágico, requiere de un arduo trabajo de la persona que consulta, por que es ella la experta en si misma. El psicólogo gestiona y busca que la persona se redescubra.
Aquí también encontramos un cambio fundamental en la mirada posracionalista, no es el psicólogo quien interpreta o reinterpreta lo que le sucede a la persona que consulta, sino que ayuda o conduce al consultante a mirarse nuevamente, a que reinterprete las cosas que le suceden.
![]() Psicoclinica.cl
Psicoclinica.cl
| Psicoclinica.cl: Av. Vicuña Mackenna Oriente, N° 6720, Of. 122-B, La Florida, Santiago, Chile. Teléfono: (562) 9327802 - Correo: consultas@psicoclinica.cl |
|---|